El derrumbe de la Iglesia (daltabaix, decimos en catalán) que trajo consigo el Concilio Vaticano II, no se produjo por generación espontánea. Venía cociéndose ya lentamente desde la fatídica Ilustración, que fue penetrando el tejido clerical empezando por los clérigos más encumbrados precisamente en el mundo de la teología. Con el modernismo se consideró sumamente meritoria la innovación teológica (de hecho, el sometimiento de la teología, cada vez más acomplejada, a la ciencia, para que no sonase discordante: no la ciencia, sino la teología). Una innovación que estuvo a cargo de las mentes más brillantes. Recordemos a Teilhard de Chardin (1881-1955), tan controvertido, que teologizó la geología y la antropología: no arrastrando a estas disciplinas hacia la religión, sino poniendo a ésta a los pies de una “ciencia” con tintes poético-metafísicos.
Y lo absolutamente inevitable es que estas novedades llegasen a los seminarios: primero a los más innovadores, para acabar llegando a casi todos, con lo que no pararon de ganar terreno esas novedosas doctrinas. El caso es que las grandes innovaciones teológicas (mayormente de la mano de jesuitas: la élite de la Iglesia) han llegado hasta la soez teología del cardenal Fernández. Una vez abierto el camino a la innovación teológica (y luego vino a rastras la litúrgica), ya no sabes hasta dónde podemos llegar.
A propósito de la crisis postconciliar de la Iglesia, la que estamos viviendo ahora, me ha resultado muy ilustradora una referencia de 1930, evidentemente preconciliar, a una tendencia que ya en ese tiempo se abría camino en los grandes núcleos doctrinales. Me he tropezado con ella al repasar la Praefatio ad lectorem de una interesante edición de las Confesiones de san Agustín, en latín, que tengo como libro de cabecera, destinada por tanto a los clérigos y en todo caso a los seminaristas.
Siendo su primer nihil obstat de 1930, es presumible que, en el párrafo que destaco, se refiera a problemas que tenían ya cierto recorrido en la Iglesia y que estaban sometidos a crudo debate. Se refiere a prácticas religiosas sobre cuya conveniencia se esgrimen severas objeciones. Tan severas como para tildar esas prácticas de superstitionis pontificiae impia deliria: “impíos delirios de la superstición pontificia”. Agrio, muy agrio tenía que ser el debate, para calificar esas prácticas religiosas de delirios impíos.
“Los que fluctúan en la fe –dice el P. Wangnereck S. J. en su Praefatio ad lectorem- o se adhieren a la secta de Lutero, de Calvino u otras, encontrarán desde el libro tercero hasta el octavo, muchos FRAUDES comunes con los maniqueos y con todos los sectarios, y se sorprenderán de haber incurrido en los mismos o en otros semejantes”.
Es que las desviaciones doctrinales que padece hoy la Iglesia católica, y que se llevan con tanto orgullo, como grandes y necesarias innovaciones, no distan mucho de las que lideró Lutero: tan apreciado y comprendido en el catolicismo postconciliar, que hasta se ha llegado a erigirle una estatua en el Vaticano. No sólo eso, sino que a raíz del Concilio Vaticano II hemos vivido (muchos, con enorme exultación; otros, con angustia) el audaz acercamiento de la venerable liturgia católica de la Misa, a la no-liturgia protestante. Lo impresionante es que todos estos movimientos son liderados por ínfimas minorías poderosas de teólogos y liturgistas. Ahí está el affaire de Traditionis custodes.
Y viene a decir Wangnereck a continuación, en su Praefatio ad lectorem (yo diría que metido a calzador), que, si los lectores valoran a san Agustín en lo que deben (si tanti faciunt quantum debent), caerán en la cuenta de que las prácticas referidas a continuación, no son “impíos delirios de la superstición pontificia. Para ello bastará que se sirvan de los mismos medios de que se sirvió san Agustín para indagar la verdad” (modo iisdem quibus S. Augustinus, ad veritatem indagandam, mediis utantur).
He aquí la lista, ciertamente limitada, pero muy significativa, de lo que en 1930, y quizá bastante antes, los progres del momento, los críticos, consideraban “impíos delirios de la superstición pontificia”:
SIGNUM CRUCIS (la señal de la cruz; la primera, en la frente),
MISSAE SACRIFICIUM (el sacrificio de la Misa; ¿Impío delirio? Tremendo, ¿no?),
SANCTORUM CULTUM (el culto de los santos),
RELIQUIARUM VENERATIONEM (la veneración de las reliquias),
VOTUM CASTITATIS (el voto de castidad; ya iban preparando el terreno),
ORATIONEM PRO DEFUNCTIS (la oración por los difuntos),
aliaque similia (y otras cosas semejantes; hoy añadiríamos el rosario (que tiempo hubo en que sólo clandestinamente podía rezarse en algunos seminarios), las novenas, la adoración eucarística y un largo etcétera comprendido en el aliaque similia),
NON ESSE SUPERSTITIONIS PONTIFICIAE IMPIA DELIRIA, (no son impíos delirios de la superstición pontificia) SED CATHOLICAE RELIGIONIS ACTUS ET EXERCITIA (sino actos y ejercicios de la religión católica), VETERIS ECCLESIAE auctoritate ac consuetudine subnixa. (sujetas a la autoridad y a la costumbre de la vieja Iglesia).
¿Qué tenemos, pues, aquí? Pues lo que tenemos es que, probablemente medio siglo antes del Concilio Vaticano II, las aguas venían muy crecidas y anunciaban la bravía tormenta en que estamos metidos hoy.
Obsérvese que entre las prácticas que los filoprotestantes consideraban impíos delirios de la superstición pontificia, está nada menos que el Sacrificio de la Misa. Y parece que se han salido con la suya, porque a imagen y semejanza de los protestantes a los que nos teníamos que acercar, la Misa ya no es el “sacrificio de la Misa”, sino la asamblea de los fieles en que se celebra “la Eucaristía”, el banquete eucarístico. A eso se ha acercado el lenguaje a enorme velocidad. Y a esa misma velocidad, a la que nos descuidemos, de las palabras de la Consagración quedará tan sólo el relato: como en la no-misa protestante. ¡Sin cambiar ni una palabra! Es a lo que aspiran los fervientes protestantizadores de la Misa.
Es que el auténtico tema de fondo en cuanto a la misa, no es si se celebra en latín, si es de cara al pueblo, sino si la Iglesia conserva la Misa de siempre como su más valioso e irrenunciable tesoro, o si a fuerza de ir despojándola de los caracteres que le son propios y que la definen, acaba convirtiéndola en una “misa protestante”, en una no-misa.
Y en cuanto al voto de castidad, ya hemos visto cuál era la estación de destino de su anulación. A ella hemos llegado, y la Iglesia boqueando en el cieno.
Virtelius Temerarius






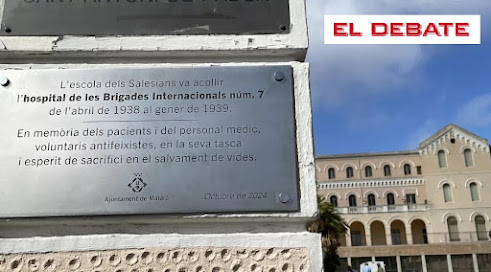












































No fue Theilhard de Chardin, caro Virtellius, un teólogo ni un paleontólogo sólido. Con los jesuitas de Granada, erigidos en defensores y patrocinadores del jesuita francés tuve no hace mucho algún enfrentamiento. La discusión no era baladí. Al jesuita Teilhard se le acusó desde la paleontología de uno de los fraudes más graves de la historia de la paleontología humana. El acusador no era un cualquiera, sino Steven Jay Gould, un sobresaliente historiador de la paleontología y creador de una teoría muy sólida de la evolución, la de los equilibrios puntuados.
ResponderEliminarTeilhard tuvo cierto atractivo en quien fue mi profesor de paleontología en la Universidad de Barcelona, el profesor Crusafont, por influencia de un jesuita, padre de los descubrimientos de Atapuerca, y querido amigo, Aguirre.
Teilhard fue condenado por el Dicasterio de la Fe por su falta de coherencia con la fe cristiana. Pero los jesuitas son como son y nunca admitieron esa condena, que no creo haya sido levantada, aunque con el cardenal pornógrafo cabe pensar cualquier cosa.
Hasta la convocatoria del Vaticano II, con todas las dificultades la Iglesia mantuvo los postulados de fe, su catecismo. El problema del Modernismo pudo en alerta a las universidades católicas fieles a Roma. Salvo la Gregoriana, siempre oscilante. Roma inflexible con la Nouvelle Théologie. Tengo en especial aprecio las obras de Chenu. Conocí personalmente algunos de la escuela de Le Saulchoir. Pero los excesos de esa facultad de teología tuvo su réplica en el seno de la Ecole de Theologie de Toulouse. En mi biblioteca había un libro carísimo que me regaló Mérigoux, uno de los alumnos de Toulouse, Le Grands Amnitiés, de Raissa Maritain, o el círculo de Sertillanges. La comunidad de fe, Virtellius, estaba asegurada con Ottaviani. Nadie podía imaginar el descalabro que traería a la Iglesia un jesuita sin formación, incapaz de acabar el doctorado y que fue elegido para la sede de Pedro. El movimiento protestante en el interior del catolicismo instado por los jesuitas de Innsbruck ha acabado por dominar en una Alemania heterodoxa, con unos cardenales que han llevado al paroxismo las veleidades de Alfrink. El cardenal pornógrafo puesto al frente del dicasterio es como Conde Pumpido al frente del Constitucional: todo es relativo, todo se puede bendecir, no hay pecado, no hay eucaristía, no hay Trinidad, no hay Mariología. Todo depende de la sinodalidad, de lo que diga el pueblo. Entendiendo `por pueblo lo que ellos digan --el pornógrafo y sus deudos-- atribuyéndolo al sensus fidei. Tiempos duros y tiempos de canallas. Llamemos las cosas por su nombre, sobre todo quienes ni aspiramos a nada ni tenemos nada que perder..
Me sorprende su manera de mezclar conceptos, de fabricar historia (que no tiene ninguna relación con la Historia). Sr. Valderas tómese unos días de descanso: a su edad los tiene merecidos.
EliminarTotalmente de acuerdo con el Sr. Valderas Gallardo.
EliminarComo católico nacido después del Concilio Vaticano Segundo, asistí por primera vez a la misa tridentina en el extranjero y casi por casualidad, pero con eso entendí por qué la reprimen: porque si pones a la misa de siempre y la bugniniana lado a lado, queda claro que una es el rito romano y la otra, más que de Roma, parece haber salido de Wartburg, tanto en su forma exterior como en lo que expresa.
ResponderEliminarPero claro, en este gran país, como no viva uno en una urbe como Madrid, Barcelona o Valencia, por lo general no le queda otra que ir los domingos a asistir a algo que si no es luteranismo, lo parece. A ver cuándo se acaba este cautiverio.
https://benedictinos.blog/wp-content/uploads/2021/08/Breve-Examen-CriticoCardenales-Ottavianni-y-Bacci.pdf
EliminarBreve pero esclarecedor.
MT
¿Qué pintaban teólogos protestantes y un talmudista judío como consultores de la Reforma litúrgica? La excusa de acercarnos a “nuestros hermanos” separados era una farsa, porque curiosamente no se invitó a ningún teólogo ortodoxo.
ResponderEliminarSegún el estudio crítico del Novus Ordo, del Cardenal Ottaviani, contenía los siguientes errores:
1.- La definición de la misa simplemente como asamblea y cena en desmedro de su carácter esencial de sacrificio (como se ve en el artículo 7 de la Institutio generalis).
2.- La supresión de todo aquello que habla de un sacrificio propiciatorio ofrecido a Dios (que es lo que los protestantes niegan).
3.- La disminución del sacerdote celebrante, reducido a mero « presidente de la asamblea ».
4.- El silencio sobre la Transubstanciación y la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía.
5.- El cambio del modo activo (infra-actionem) al modo narrativo en el momento de la consagración.
6.- La multiplicación de opciones ad libitum, que atenta realmente contra la unidad dentro del mismo rito.
7.- El empleo a lo largo de todo el texto del ordinario de la misa de un lenguaje ambiguo y equívoco que abre la posibilidad a múltiples interpretaciones.
Lex orandi, lex credenti. Al final, si rezas como un protestante, acabas teniendo una Fe protestante, que es lo que les ha pasado a millones de católicos, que les han cambiado la Fe y ni se han enterado.
Hay que recordar una y otra vez, que el Novus Ordo, fue una creación del Obispo Bugnini, que cuando se descubrió que era masón, fue enviado de Nuncio a Irán, para tapar el escándalo. Pero sabiendo la historia vergonzosa de como se fabricó en Novus Ordo, y sus frutos amargos, sigue el empeño de gran parte de la jerarquía en prohibir y atacar la Misa Tradicional. ¿Antes morir que rectificar?
Este muy muy muy importante artículo, en mi apreciación, la heterodoxia denunciada por el jesuita alemán de 1930, el P. Wangnereck SJ, en su Praefatio ad lectorem.
ResponderEliminarUn artículo de otro investigador [1] que habla de la luteranización del catolicismo se dio durante la República del Weimar y el III Reich, durante el período de entreguerras, consecuencia de la horrible catástrofe nacional de la Primera Guerra Mundial de 1914-1918 y 1919-20, no nos damos cuenta de que fue el camino real para Hitler, junto con las crisis de 1929 y bancaria de los 1930, el migrado Estado del bienestar y el injusto Tratado de Versalles:
Población Alemania: 68.000.000
Soldados movilizados: 13.200.000 (80% población masculina militar)
Muertos: 2.000.000
Heridos (leves a graves): 4.300.000
Discapacitados permanentes: 1.500.000
Traumas psíquicos graves: 300.000
Viudas de guerra: 1.600.000
Huérfanos de guerra: 2.500.000
Familias afectadas directamente: 7–9 millones
Exceso de mortalidad civil (hambre, epidemias): 800.000
Gripe española: 300.000 muertos
Nacimientos no producidos (caída natalidad): 3 millones
Total de impacto demográfico directo: 4 millones menos en 1918 que sin guerra
El Rinh desemboca en el Tíber y hoy, incluso con Francisco y León XIV, lo hace con una fuerza cismática y rupturista, el camino sinodal alemán (bendiciones a parejas de todo tipo, nuevas misas y liturgias, nueva Fé, nueva moral, sinodalidad como nueva eclesiología...).
....
A. Análisis del acercamiento entre catolicismo y luteranismo en el siglo XX
La tesis de un posible "acuerdo" o convergencia entre el catolicismo y el luteranismo en el siglo XX, particularmente en Alemania, y su potencial "luteranización" del catolicismo o adopción de ideas y prácticas luteranas que diluyeron elementos esenciales de la doctrina católica. Este proceso estuvo influenciado por factores como el nacionalismo alemán, el orgullo humillado injustamente, la filosofía alemana y las corrientes teológicas de la época, comenzando con un grupo de presión e influencia relevante en Alemania y estabilizándose en Roma hacia 1960 con el Concilio Vaticano II.
---
El siglo XX fue un período de transformaciones profundas en las relaciones entre el catolicismo y el luteranismo, especialmente en Alemania, donde factores históricos, políticos y teológicos convergieron para impulsar un diálogo ecuménico sin precedentes.
Este proceso, que buscó superar las divisiones surgidas en la Reforma del siglo XVI, estuvo marcado por esfuerzos de reconciliación, reinterpretaciones de Martín Lutero, hitos como el Concilio Vaticano II y la Declaración Conjunta de 1999, así como por resistencias y debates doctrinales.
Se puede hacer una cronología detallada de este acercamiento, destacando autores clave, sus obras, las tesis centrales y las polémicas asociadas.
...
1900-1920: Los orígenes del ecumenismo y el contexto alemán
El siglo XX comenzó con los primeros pasos hacia la unidad cristiana, influenciados por eventos globales y tensiones locales en Alemania.
1910: Conferencia Misionera de Edimburgo
De Nathan Söderblom (luterano sueco). Esta conferencia marcó el inicio formal del Movimiento Ecuménico moderno, promoviendo la cooperación entre iglesias cristianas para la misión. Aunque se centró en protestantes, sentó las bases para futuros diálogos que incluirían a los católicos.
Söderblom, un teólogo luterano, abogó por la unidad cristiana más allá de las divisiones confesionales, un ideal que resonaría décadas después en el ecumenismo católico-luterano.
1919: Tratado de Versalles
Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles impuso duras sanciones a Alemania, alimentando el nacionalismo y la glorificación de figuras como Martín Lutero, visto como un símbolo de identidad alemana. Este ambiente influyó en la percepción de Lutero tanto por luteranos como por católicos, preparando el terreno para reinterpretaciones teológicas en las décadas siguientes.
...............
[1] web.archive.org/web/20130201064659/http://v.i.v.free.fr/msd/autre-luther.html
1930-1940: Joseph Lortz y el impacto del nazismo
ResponderEliminarEl ascenso del nazismo y las tensiones políticas en Alemania moldearon el pensamiento teológico, dando lugar a nuevas perspectivas sobre Lutero desde el catolicismo.1933: Concordato entre el Vaticano y la Alemania nazi
Eugenio Pacelli (futuro Papa Pío XII)
El Concordato buscaba proteger los derechos de la Iglesia católica en un país de mayoría protestante bajo un régimen autoritario, a cambio de neutralidad política.
Contexto: Aunque no fue un acuerdo teológico con el luteranismo, reflejó la necesidad de coexistencia en un contexto donde el nazismo promovía una narrativa nacionalista que incluía a Lutero como héroe cultural.
.......................
***** [Esencial] - Joseph Lortz
Joseph Lortz reinterpretó a Lutero como un reformador legítimo, no un hereje, argumentando que la ruptura de 1517 fue parcialmente culpa de una Iglesia católica corrupta.
a) Obra de Joseph Lortz en 1933: "Acomodación del Catolicismo con el Nacionalsocialismo"
Obra: No se refiere a un libro específico con el título exacto "Acomodación del Catolicismo con el Nacionalsocialismo", sino a un ensayo o escrito no formalmente titulado, conocido por reflejar este enfoque.
Tesis central: Lortz, un historiador católico alemán, exploró la compatibilidad entre el catolicismo y el nacionalsocialismo, influido por el contexto político del ascenso del Tercer Reich. Este trabajo reflejó la presión del nacionalismo alemán en un momento en que el régimen nazi buscaba alinear a las iglesias con su ideología.
Contexto: En 1933, Lortz se unió brevemente al Partido Nazi (hasta 1937, cuando se retractó), lo que indica la influencia del clima político en su pensamiento. Este episodio, aunque no representó una obra teológica formal, mostró cómo el nacionalismo alemán afectó incluso a teólogos católicos, incluyendo su percepción de Martín Lutero como un símbolo cultural compartido por católicos y protestantes.
Impacto: Este escrito, aunque marginal en la carrera de Lortz, es relevante porque anticipó su enfoque posterior en La Reforma en Alemania (1939), donde reinterpretó a Lutero desde una perspectiva más conciliadora, influida en parte por el contexto cultural y nacionalista alemán.
b) Obra de Joseph Lortz en 1939: La Reforma en Alemania (Die Reformation in Deutschland)
Tesis central: Lortz reinterpretó a Martín Lutero como un reformador legítimo, no un hereje, argumentando que la ruptura de 1517 fue en parte responsabilidad de una Iglesia católica corrupta, que "no era católica" en su práctica. Propuso que la división entre catolicismo y luteranismo fue un "malentendido" teológico que podría haberse evitado con una mayor claridad doctrinal.
Impacto: Esta obra marcó un hito en la historiografía católica, alejándose de la condena tradicional de Lutero y abriendo la puerta al ecumenismo. Fue adoptada por la "escuela de Lortz", que incluyó a teólogos como Erwin Iserloh y Peter Manns, e influyó en el Concilio Vaticano II (1962-1965) y en los diálogos ecuménicos posteriores, como la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación (1999), hasta incluso con Francisco: "Lutero, testigo del Evangelio".
Contexto: Publicada durante el Tercer Reich, la obra reflejó la influencia del nacionalismo alemán, que exaltaba a Lutero como un héroe cultural. El enfoque historicista de Lortz, que interpretaba el Evangelio a la luz del contexto histórico, facilitó una visión más conciliadora de Lutero, alineándose con el deseo de unidad cristiana en un país de mayoría protestante.
- Relación entre ambas obras y el contexto del acercamiento católico-luterano: conexión entre 1933 y 1939:
ResponderEliminarEl ensayo de 1933, aunque no formalmente titulado, reflejó la influencia del nacionalismo alemán en Lortz, quien vio en Lutero un símbolo cultural que podía unir a católicos y protestantes en el contexto del Tercer Reich. Su retractación en 1937 marcó un giro hacia un enfoque más teológico, que culminó en La Reforma en Alemania (1939).
Esta obra formalizó su reinterpretación de Lutero, adoptando un enfoque historicista que minimizaba las diferencias doctrinales y promovía el ecumenismo, influido por el contexto político y cultural de la época.
- Polémica asociada:
La visión conciliadora de Lortz fue criticada por teólogos como Theobald Beer y Joseph Ratzinger, quienes argumentaron que su reinterpretación de Lutero diluía la ortodoxia católica, especialmente en temas cristológicos.
Beer, en Der fröhliche Wechsel und Streit (1980), señaló influencias gnósticas y maniqueas en Lutero, mientras que Ratzinger defendió la necesidad de preservar la definición cristológica ortodoxa (Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas en una persona divina).
La hegemonía de la escuela de Lortz llevó a la censura de estas voces críticas, evidenciando una tensión entre ecumenismo y ortodoxia.
- Unión inicial durante el Tercer Reich "católicos-bekennende Kirche"
Durante los años de la guerra, la resistencia compartida al nazismo entre la bekennende Kirche (Iglesia Confesante) y la Iglesia católica generó un "nuevo acuerdo" que impulsó la idea de una Comunión eucarística común. Este entendimiento, aunque discreto, fue un precursor del ecumenismo posterior, pero fue influido por fuerzas políticas y sociales más que por una búsqueda teológica profunda, según el texto de Sandro Magister.
- 1933-1945: Movimiento "Deutsche Christen"
De Ludwig Müller y luteranos pro-nazis. Este grupo reinterpretó a Lutero como un precursor del ideal ario, promoviendo una teología nacionalista y antisemita.
Contexto: Aunque no tuvo un impacto directo en el diálogo ecuménico, su exaltación de Lutero como símbolo nacional pudo haber incentivado a algunos católicos, como Lortz, a suavizar las críticas hacia él, buscando puntos de encuentro en un clima de tensión.
...................
1940-1960: Hacia el Concilio Vaticano II
Tras la Segunda Guerra Mundial, el ecumenismo ganó impulso, preparando el terreno para una renovación en la Iglesia católica.
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias (CMI)
Iglesias protestantes y ortodoxas (católicos como observadores desde 1961). El CMI promovió la unidad cristiana mediante el diálogo y la cooperación, sentando un precedente para la participación católica en el ecumenismo.
Aunque la Iglesia católica no fue miembro pleno, su rol como observadora desde 1961 reflejó un cambio hacia la apertura.
1950: Humani Generis
Papa Pío XII. Esta encíclica criticó ciertas corrientes teológicas modernas, pero permitió un diálogo cauteloso con la ciencia y la filosofía, influyendo en teólogos ecuménicos como Karl Rahner.
Abrió un espacio para reflexiones teológicas que facilitarían el acercamiento con los luteranos.
1959: Anuncio del Concilio Vaticano II
Papa Juan XXIII convocó el Concilio para renovar la Iglesia y promover la unidad cristiana.
El anuncio marcó un punto de inflexión, preparando el camino para documentos ecuménicos clave en la década siguiente.
1960-1970: El Concilio Vaticano II y el diálogo formal
ResponderEliminarEl Concilio Vaticano II fue un momento decisivo para el ecumenismo católico-luterano, impulsando diálogos formales y documentos teológicos.
1962-1965: Concilio Vaticano II
Papa Juan XXIII, Papa Pablo VI, teólogos como Karl Rahner. El Concilio buscó renovar la Iglesia y fomentar la unidad cristiana, con documentos como Unitatis Redintegratio y Dei Verbum.
Introdujo una visión más abierta hacia las iglesias separadas, incluyendo a los luteranos.
1964: Unitatis Redintegratio
Concilio Vaticano II. Reconoció la validez de elementos en las iglesias separadas y promovió el diálogo para superar las divisiones, considerando la unidad como un mandato divino.
Este decreto fue clave para el acercamiento con los luteranos, al abogar por la reconciliación sin exigir uniformidad.
1965: Dei Verbum
Concilio Vaticano II. Destacó la Biblia como "el alma de la teología", resonando con el principio luterano de sola scriptura.
Facilitó un terreno común teológico entre católicos y luteranos, centrado en la Escritura.
1967: Inicio de diálogos formales católico-luteranos
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y Federación Luterana Mundial.
Estos diálogos abordaron disputas teológicas, como la justificación por la fe, buscando convergencias doctrinales.
Culminaron en la Declaración Conjunta de 1999, un hito ecuménico.
...
1970-1980: Resistencias y debates teológicos
El avance del ecumenismo generó tensiones internas en la Iglesia católica, con críticas a una posible "luteranización".1970: Discurso de Johannes Willebrands
Cardenal Johannes Willebrands. Promovió el diálogo ecuménico en la Conferencia Mundial sobre Lutero, pero fue criticado por minimizar diferencias doctrinales.
Willebrands representó el ala progresista del ecumenismo católico.
1980: Der fröhliche Wechsel und Streit, de Theobald Beer, argumentó que Lutero estaba influenciado por ideas gnósticas y maniqueas, alejándose de la ortodoxia católica en su cristología y visión trinitaria.
Polémica: Su obra fue marginada por la hegemonía de la escuela de Lortz, reflejando resistencias a la reinterpretación positiva de Lutero.
1980: Censura de Remigius Baumer, pues criticó a Lutero en un libro sobre la historia de la Iglesia alemana, que fue retirado de circulación.
Este episodio evidenció la censura de perspectivas críticas dentro del catolicismo.
1983: Carta del Papa Juan Pablo II sobre Lutero
Reconoció la religiosidad de Lutero, pero subrayó las diferencias doctrinales, buscando equilibrar ecumenismo y ortodoxia. Reflejó la postura oficial de la Iglesia en este período.
...
1990-2000: Hitos y tensiones ecuménicas
El final del siglo XX consolidó avances significativos, pero también reveló límites en el diálogo.1999: Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación
Federación Luterana Mundial y Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos: afirmó un consenso básico sobre la justificación por la fe, resolviendo una disputa central de la Reforma. Firmada en Augsburgo, Alemania, marcó un hito histórico, aunque mantuvo diferencias en el énfasis.
2000: Dominus Iesus
Autor: Congregación para la Doctrina de la Fe (Joseph Ratzinger).
Reafirmó la unicidad de la Iglesia católica como medio de salvación, generando críticas por frenar el ímpetu ecuménico.
Polémica: Tensionó el diálogo al enfatizar diferencias en eclesiología.
2005-2010: Reflexiones finales
ResponderEliminarEl siglo XXI comenzó con un balance entre ecumenismo y defensa doctrinal.
2005: Elección del Papa Benedicto XVI (Joseph Ratzinger). Promovió el ecumenismo, pero priorizó la claridad doctrinal, resistiendo el relativismo teológico.
Su pontificado reflejó su trayectoria como defensor de la ortodoxia.
2010: Luther and the Unity of the Churches, de Erwin Iserloh (obra póstuma): Defendió que Lutero buscaba reformar, no dividir, la Iglesia, abogando por una reconciliación histórica.
Continuó la línea de la escuela de Lortz, enfatizando el potencial unificador del diálogo.
...
La escuela de Lortz y sus seguidores promovieron una visión ecuménica, apoyando la colaboración y minimizando las diferencias con los luteranos.
Teólogos como Beer, Baumer y Ratzinger se opusieron, argumentando que las ideas de Lutero eran incompatibles con la fe católica y que su verdadera naturaleza había sido censurada o diluida.
...
La unión inicial entre luteranos (específicamente los cristianos confesantes) y católicos, surgida durante el Tercer Reich, fue un acuerdo pragmático de resistencia al nazismo que impulsó el ecumenismo, pero su carácter discreto y su evolución posterior hacia motivaciones más políticas que religiosas lo convierten en un episodio significativo, aunque complejo, en esta historia.
.....................
.....................
.....................
B. Polémica entre dos grupos de teólogos en Alemania sobre la unión luterano-católica
1. Polémicas
Durante el siglo XX, especialmente en el contexto del Tercer Reich y la posguerra, surgieron en Alemania dos grupos de teólogos con posiciones opuestas en torno a la relación entre luteranos y católicos, así como a la interpretación de Martín Lutero.
Esta polémica reflejó una tensión entre el impulso ecuménico hacia la unidad y la defensa de la ortodoxia doctrinal católica.
...
a. Escuela de Joseph Lortz y sus seguidores: Promotores de la unión
Miembros clave: Joseph Lortz, Erwin Iserloh, Peter Manns, Otto Hermann Pesch, Hubert Jedin: LORTZ, ISERLOH, MANNS, PESCH, JEDIN.
Posición:
Este grupo abogó por una visión positiva de Lutero y promovió el diálogo ecuménico con los luteranos. Adoptó un enfoque historicista, interpretando a Lutero en el contexto de su tiempo y minimizando diferencias doctrinales. Este enfoque, influido por filósofos como Dilthey, Hegel y Kant, sugería que el Evangelio debía adaptarse a los conocimientos modernos (ciencias, sociología, etc.), lo que algunos percibieron como el mundo juzgando al Evangelio. Lortz, en su obra La Reforma en Alemania (1939), presentó a Lutero como un teólogo profundo y atribuyó parte de la responsabilidad de la ruptura de 1517 a las fallas de la Iglesia católica de la época.
Sus discípulos, como Iserloh, argumentaron que Lutero era un "católico modelo" en 1517, y Manns afirmó que la división fue un "malentendido" teológico evitable. Este enfoque buscaba reducir las diferencias doctrinales y fomentar la unidad, incluyendo la posibilidad de una Comunión eucarística común o intercomunión.
Influencia:
Ejercieron una hegemonía en la historiografía católica sobre Lutero, influyendo en documentos como el Catecismo para Adultos de la Conferencia Episcopal Alemana y en eventos ecuménicos como la Conferencia Mundial sobre Lutero de 1970, respaldada por el cardenal Johannes Willebrands.
Críticas:
Fueron acusados de censurar voces disidentes y de minimizar las diferencias teológicas esenciales, como la cristología y la justificación por la fe, en favor de la reconciliación con los luteranos.
b. Teólogos críticos: Opositores a la unión
ResponderEliminarTheobald Beer, Remigius Baumer, Joseph Ratzinger
Posición:
Este grupo adoptó una postura crítica hacia Lutero y se opuso a lo que consideraban una dilución de la fe católica por el ecumenismo. Argumentaron que el historicismo comprometía la ortodoxia, especialmente la cristología ortodoxa (Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas en una persona divina).
Beer acusó a Lutero de influencias gnósticas y maniqueas, alejándose de la unión hipostática. Theobald Beer, en Der fröhliche Wechsel und Streit (1980), analizó anotaciones autógrafas de Lutero (1509-16) y demostró sus ideas gnósticas y maniqueas, del Libro de los 24 Filósofos de Pseudo-Hermes Trimegisto, y que sus concepciones sobre Cristo y la Trinidad eran heréticas.
Destacó el sesgo de autoridad de Lutero que causa parcialidad en la academia alemana:
1. Unificador de la lengua alemana
2. Líder de confesión religiosa
3. Educación para leer la Biblia
4. Renueva el canto religioso
5. Símbolo de rebelión contra el Papado latino
6. Impulsor de su nueva ética
7. Centro de la memoria nacional e histórica alemana
Remigius Baumer, en un libro sobre la historia de la Iglesia alemana, también criticó a Lutero, lo que llevó a la retirada de su obra en 1980.
Joseph Ratzinger apoyó estas perspectivas, destacando la necesidad de un análisis crítico de Lutero y cuestionando el enfoque ecuménico dominante.
Influencia:
Aunque contaron con el respaldo de figuras como Hans Urs von Balthasar, quien elogió a Beer como "el mejor experto en Lutero", fueron marginadas y censuradas por la escuela de Lortz, dominante en el discurso académico y eclesial.
Críticas:
Sus obras fueron silenciadas; el libro de Beer fue ignorado en bibliografías y debates, y Baumer tuvo represalias por sus observaciones críticas.
Naturaleza de la polémica:
Giró en torno a la interpretación de Lutero y la unión entre luteranos y católicos. La escuela de Lortz veía la unión como un objetivo deseable, minimizando las diferencias doctrinales, mientras que Beer, Baumer y Ratzinger defendían que las discrepancias, especialmente en cristología y la doctrina de la Trinidad, eran irreconciliables y que Lutero había sido "diluido" para facilitar el ecumenismo.
Esta tensión reflejó un choque entre el deseo de reconciliación y la preservación de la identidad católica.
...
2. Unión inicial, aparentemente secreta, entre luteranos y católicos
Hubo un "nuevo acuerdo" entre los "bekennende Christen" (cristianos confesantes evangélicos) y la Iglesia católica durante los años de la guerra, en el contexto del III Reich.
Por su naturaleza discreta y el contexto histórico, fue un entendimiento inicial no publicitado, secreto, surgido en circunstancias excepcionales.
a) Contexto histórico: Durante el Tercer Reich, el ámbito evangélico alemán se dividió entre los
- "deutsche Christen" (Cristianos Alemanes), que fusionaron el cristianismo con la ideología nazi, y la
- "bekennende Kirche" (Iglesia Confesante), que se opuso a esta alineación y defendió la autonomía de la Iglesia Evangélica Alemana. En este clima de resistencia al nazismo, los cristianos confesantes y la Iglesia católica encontraron puntos en común, ya que ambos rechazaban la influencia del régimen sobre la fe cristiana.
b) El acuerdo:
Este entendimiento entre los "bekennende Christen" y la Iglesia católica derivó en un impulso hacia la Comunión eucarística común o intercomunión entre las confesiones luterana y católica. Esta colaboración alimentó "el deseo de un cuerpo único del Señor", aunque se advierte que, con el tiempo, este impulso corrió el riesgo de perder su fundamento religioso y ser influenciado más por "fuerzas políticas y sociales".
c) Significado:
Esta unión inicial puede interpretarse como un precursor de los esfuerzos ecuménicos posteriores, nacida de la necesidad de resistencia compartida al nazismo. Sin embargo, no se detalla como un pacto formal o público, lo que sugiere un carácter discreto o "secreto" en su origen.
Menos mal que se le ha acabado su manual. Con su escrito enciclopédico está destrozando la idea de un blog.
EliminarEstá bien está sinergia entre catolicismo y luteranismo alemán, y se enriquece más si lo unimos con el estudio de la BÚSQUEDA DEL JESÚS DE LA HISTORIA Y EL CRISTO DE LA FÉ, un esfuerzo académico para reconstruir la vida de Jesús de Nazaret mediante métodos históricos y críticos, con contribuciones clave de Alemania y EE.UU.
EliminarEsta tabarra modernista entró en Cataluña de manos del colonizado culturalmente y servil nacional-progresismo.
De hecho el luteranismo ha sufrido una descomposición teológica y espíritu a partir de los años 1968, tal como dijo una carta de Benedicto XVI sobre las consecuencias del Mayo del 68 sobre la Iglesia, y en especial la Iglesia de Alemania.
Resumen
1.- Primera Ola (siglo XVIII-XIX):
Reimarus vio a Jesús como líder político; Strauss consideró los evangelios mitos, cuestionando su historicidad.
2.- Segunda Ola (siglo XX):
Bultmann desmitologizó los evangelios, enfocándose en el kerygma mediante la crítica de formas.
3.- Tercera Ola (1980-presente):
El Jesus Seminar propuso un Jesús no apocalíptico; Sanders y Wright lo contextualizaron como profeta judío escatológico. Meier reconstruye su historia.
.....
Autores y sus obras
1.- Hermann Samuel Reimarus
Alemán
Obra: Fragmente eines Ungenannten (1774-1778, alemán). Fragments from Reimarus: Consisting of Brief Critical Remarks on the Object of Jesus and His Disciples (1879)
Síntesis: Jesús fue un maestro ético y líder político que buscaba liberar a Israel, no un ser divino. Los milagros y la resurrección fueron invenciones de los discípulos.
2.- David Friedrich Strauss
Alemán
Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet (1835-1836, alemán). La vida de Jesús, críticamente examinada, The Life of Jesus, Critically Examined (1846)
Síntesis: Los evangelios son mitos que reflejan las creencias de la comunidad cristiana primitiva, no hechos históricos; los milagros son narrativas simbólicas.
3- Rudolf Bultmann
Alemán
Die Geschichte der synoptischen Tradition (1921, alemán)
Das Evangelium des Johannes (1941, alemán)
Síntesis: Los evangelios contienen mitos que deben desmitologizarse para extraer su mensaje existencial (kerygma). La crítica de formas revela las tradiciones orales detrás de los textos.
4.- Robert Funk (Jesus Seminar)
Estadounidense
The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus (1993, inglés, con coautores)
Síntesis: Jesús fue un sabio judío no apocalíptico, maestro de parábolas. El Seminar usó métodos históricos y votaciones para evaluar la autenticidad de los dichos.
5.- E.P. Sanders
Estadounidense
Jesus and Judaism (1985, inglés)
Síntesis: Jesús fue un profeta escatológico en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, enfocado en la restauración de Israel.
6.- N.T. Wright
Británico
Jesus and the Victory of God (1996, inglés)
Síntesis: Jesús fue un mesías judío que redefinió las expectativas del reino de Dios, combinando profecía escatológica con acción simbólica.
7.- John P. Meier
Estadounidense
A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (1991-2016, inglés, multivolumen)
Síntesis: Jesús fue un profeta escatológico y maestro judío que actuó dentro del marco del judaísmo del Segundo Templo, con un enfoque histórico riguroso que busca un consenso académico sobre su vida y ministerio.
La carta de Benedicto XVI sobre la crisis de fe en Alemania en el contexto de Mayo del 68 y años posteriores.
EliminarEn España vino la misma degeneración depravada 10 años después, en 1978 con la Transición, junto con la degradación lenta y paulatina de la calidad intelectual, teológica y espiritual de toda la Iglesia entera, hasta la actual crisis de vocaciones y de espiritualidad en 2025.
En Cataluña ya vino por los años 70 de manos del Nacional progresismo, y mató completamente toda la intelectualidad teología y espiritualidad católicas, pues se añadió el marxismo de la teología de la liberación y el independentismo nacionalista: lo han pagado con la irrelevancia total y absoluta de la Iglesia catalana y su decadencia hacia la extinción.
1. Crisis de fe en Alemania:
En su carta titulada "La Iglesia y el escándalo de los abusos sexuales", publicada en abril de 2019 en la revista alemana Klerusblatt y compartida previamente con el papa Francisco, Benedicto XVI diagnostica la crisis de fe en Alemania desde Mayo del 68. Este movimiento de protestas estudiantiles promovió un relativismo moral y secularismo que desafió la autoridad católica, erosionando la fe entre 1960 y 1980.
2. Contexto histórico y cultural:
Mayo del 68, liderado por figuras como Rudi Dutschke, impulsó valores liberales que debilitaron la influencia de la Iglesia católica en Alemania, un país con fuerte tradición católica, generando un colapso de los estándares morales.
3. Manifestaciones en diferentes ámbitos:
- Películas, propaganda y publicidad:
Medios post-1968, como Die Blechtrommel (1979), normalizaron valores seculares, como la libertad sexual, contrarios a la moral católica, erosionando la fe.
- Educación: La secularización en universidades y escuelas redujo la enseñanza religiosa, debilitando la formación moral de los jóvenes.
- Fundamentación moral de la Iglesia:
La moral católica, vista como basada solo en la Biblia, sufrió interpretaciones subjetivas en seminarios, generando confusión doctrinal que facilitó los abusos sexuales.
4. Impacto en la fe y la Iglesia:
La crisis redujo la práctica religiosa y la influencia católica en Alemania. Benedicto identifica un "eclipse de la fe en Dios" como causa subyacente de los abusos sexuales, urgiendo una renovación espiritual para restaurar la autoridad eclesial y apoyar a las víctimas.
Hay que hacer mención de los Teólogos católicos progresistas, modernistas y de la liberación que han oscurecido de errores y desviaciones, y que nuestro nacional progresismo ha sido su servir propagador:
Eliminar1. Edward Schillebeeckx (1914-2009, belga)
- Obra: Jesus: An Experiment in Christology (1974)
- Síntesis: Dominico, enfatizó el Jesús histórico y la experiencia en la teología, promoviendo una cristología que integra historia y fe, enfrentando críticas por su enfoque progresista.
2. Bernard Häring (1912-1998, alemán)
- Obra: Das Gesetz Christi (alemán, 1954)
- Obra en español: La ley de Cristo (Herder, 1967)
- Síntesis: Redentorista, integró la teología moral tradicional con perspectivas modernas, destacando la conciencia y la responsabilidad personal, influyendo en la moral post-Vaticano II.
3. Jon Sobrino (n. 1938, español)
- Obra: Cristología desde América Latina (Ediciones Paulinas, 1980)
- Síntesis: Jesuita, desarrolló una cristología desde la liberación, enfocándose en Jesús como liberador de los oprimidos, especialmente en América Latina, enfrentando censura vaticana.
4. Gustavo Gutiérrez (n. 1928, peruano)
- Obra: Teología de la liberación (español, 1971)
- Síntesis: Padre de la teología de la liberación, conectó la fe con la justicia social, promoviendo la opción preferencial por los pobres, influyendo globalmente.
5. Hans Küng (1928-2021, suizo)
- Obra en idioma original: *Die Kirche* (alemán, 1967)
- Síntesis: Sacerdote, abogó por reformas eclesiásticas, cuestionando la infalibilidad papal, lo que llevó a su suspensión como teólogo católico oficial en 1979.
6. Karl Rahner (1904-1984, alemán)
- Obra: Grundkurs des Glaubens (alemán, 1976)
- Obra en español: Curso fundamental sobre la fe (Herder, 1984)
- Síntesis: Jesuita, incorporó la filosofía moderna, desarrollando el concepto de "cristiano anónimo", influyendo en el Vaticano II y la teología contemporánea.
7. Johann Baptist Metz (1928-2019, alemán)
- Obra: Zur Theologie der Welt (alemán, 1969)
- Obra en español: Teología del mundo (Sígueme, 1970)
- Síntesis: Desarrolló la teología política, enfatizando la memoria del sufrimiento y la responsabilidad social, conectando fe y acción política.
8. Leonardo Boff (n. 1938, brasileño)
- Obra: Igreja: Carisma e Poder (portugués, 1981)
- Síntesis: Franciscano, criticó la jerarquía eclesiástica, promoviendo una eclesiología basada en el carisma y el servicio, enfrentando sanciones vaticanas.
9. Yves Congar (1904-1995, francés)
- Obra en idioma original: *Vraie et fausse réforme dans l’Église* (francés, 1950)
- Síntesis: Dominico, abogó por la reforma eclesial manteniendo la tradición, influyendo en el Vaticano II y la eclesiología moderna.
10. Henri de Lubac (1896-1991, francés)
- Obra en idioma original: Catholicisme (francés, 1938)
- Síntesis: Jesuita, renovó la teología integrando fuentes patrísticas y enfrentando el modernismo, influyendo en el Vaticano II.
11. Walter Kasper (n. 1933, alemán)
- Obra: Barmherzigkeit: Grundbegriff des Evangeliums (alemán, 2014)
- Obra en español: La misericordia: Clave del evangelio y de la vida cristiana (Sal Terrae, 2014)
- Síntesis: Cardenal, enfatizó la misericordia, abogando por un enfoque pastoral inclusivo, especialmente hacia divorciados vueltos a casar, influyendo en el pontificado de Francisco.
12. Ignacio Ellacuría (1930-1989, español-salvadoreño)
Eliminar- Obra: El pueblo crucificado (español, 1978)
- Síntesis: Jesuita, desarrolló una teología de la liberación basada en los pobres, destacando la solidaridad con los crucificados, asesinado por su activismo.
13. Roger Haight (n. 1936, estadounidense)
- Obra: Jesus Symbol of God (inglés, 1999)
- Síntesis: Jesuita, desarrolló una cristología que ve a Jesús como símbolo de la presencia divina, integrando fe y estudio histórico, enfrentando censura.
14. Hans Urs von Balthasar (1905-1988, suizo)
- Obra en idioma original: Dürfen wir hoffen, dass alle Menschen gerettet werden? (alemán, 1988)
- Obra en español: ¿Podemos esperar que todos se salven? (Encuentro, 1997)
- Síntesis: Exploró la salvación universal, con un enfoque más conservador, destacando el amor divino y la esperanza
...
Otros
15. Matthew Fox (n. 1940, estadounidense)
- Obra: Original Blessing (inglés, 1983)
- Síntesis: Sacerdote, promovió la "espiritualidad de la creación", criticando la visión tradicional del pecado original, enfrentando censura vaticana.
16. Juan Luis Segundo (1925-1996, uruguayo)
- Obra en idioma original: Teología para artesanos de una nueva humanidad (español, 1973-1977)
- Síntesis: Aplicó análisis marxista a la teología, enfocándose en la liberación integral, influyendo en la teología de la liberación latinoamericana.
17. Elisabeth Schüssler Fiorenza (n. 1938, alemana-estadounidense)
- Obra: In Memory of Her (inglés, 1983)
- Síntesis: Teóloga feminista, reconstruyó el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo, destacando su importancia histórica y teológica, influyendo en la teología de género.
18. Rosemary Radford Ruether (1936-2022, estadounidense)
- Obra en idioma original: Sexism and God-Talk (inglés, 1983)
- Obra en español: Sexismo y discurso sobre Dios (Trotta, 1997)
- Síntesis: Abordó problemas de género, proponiendo una teología feminista que critique estructuras patriarcales, influyendo en el feminismo teológico católico.
19. Ivone Gebara (n. 1944, brasileña)
- Obra: Longing for Running Water: Ecofeminism and Liberation (inglés, 1999)
- Síntesis: Monja, combinó feminismo y ecología, abogando por la liberación de mujeres y naturaleza, enfrentando críticas por su enfoque progresista.
---
De momento demos gracias a Dios que nuestras plegarias han sido escuchadas, ha desaparecido la "pentápolis" solar de calor extremo que se ha cargado unas 40 personas en Cataluña.
ResponderEliminarNo sé qué relación tiene la "pentápolis" con la muerte de 40 personas en Catalunya. Sr. Garrell, echaba en falta sus "manías" bíblicas.
EliminarAnónimo 9:28
EliminarMe imagino que se refiere al incremento de la temperura que debieron de sufrir Sodoma, Gomorra y alrededores, hasta convertirlas en una barbacoa gigante.
Ignoraba que hubiesen muerto cerca de 40 personas en Cataluña. Es posible que esa cantidad deba incrementarse con las del resto de España, ¿no?
Nada mejor que rezar hoy por ellas.
MT
Probablemente si se oficiara la misa tridentina se conseguirían milagros concretos, lo que demostraría que es la correcta. Hagan la prueba los últimos curas de antes dle concilio VII que aún la celebraron.
ResponderEliminarSr. Garrell, el fuego atravesó el Ebro de Cherta a Tivenys y después del desastre paró.
ResponderEliminarOtra señal pentapolistas.
Al 🦜 pues.
Totalmente de acuerdo con el Sr. Silverio Garrell.
ResponderEliminarSr Garrell ¿y lo del terremoto de Almería de hoy 14 julio cómo lo interpreta? ¿Signo de denuncia de esa aberración llamada revolución francesa???
ResponderEliminar